Ponencia presentada en las Jornadas de Didácticas de Las Varillas. (2010)
Como señala Michèle Petit (8), resulta erróneo pensar la selección de los textos en términos de "necesidades" o "expectativas". ¿Cómo saber las verdaderas expectativas y necesidades de los lectores? Es frecuente que los mediadores intenten atraer a los lectores a través de textos que supuestamente tienen algo que ver con ellos. Sin embargo los niños y los jóvenes a menudo se sienten atraídos por lo exótico, lo extraño, por aquellos mundos lejanos y enigmáticos que en modo alguno remedan sus propias vivencias .
Criterios de selección que nos han sido impuestos o sugeridos a partir del canon , o enfoques y que no siempre han tenido en cuenta la realidad de nuestras escuelas, o las particularidades de nuestros alumnos, o regiones. O que las han tenido demasiado en cuenta realizando una especie de “censura”, justamente por la zona, las edades, las políticas del momento.
Me permito aquí citar, por respeto al autor y por que sería una falta de respeto la paráfrasis a Marcela Carranza de un artículo publicado por Revista Imaginaria Num 202 ALGUNAS IDEAS SOBRE
“ Elegir los libros porque el mundo representado responde a lo supuestamente cercano al niño, significa como contrapartida descartar un gran número de textos, autores, géneros por resultar (supuestamente) "ajenos" al niño. A nuestro entender el movimiento no debe ser centrípeto sino centrífugo; partir de la confianza en las posibilidades imaginativas de los niños, en sus capacidades para manejar lo novedoso, para construir y pensar mundos posibles. Esto permite abrir el canon de lecturas introduciendo toda clase de géneros, autores nacionales poco difundidos, autores extranjeros, clásicos, libros que refieren a objetos culturales como obras pictóricas, arquitectónicas, literarias… cuya inclusión en un libro infantil puede significar un primer acercamiento a ese legado cultural al que todos deberían tener acceso.
La selección de los textos es una de las cuestiones claves en relación con las prácticas de lectura (y escritura), ligadas a una situación de enseñanza literaria. Los textos constituyen la materialidad con la cual los lectores entrarán en diálogo en su tarea como productores de sentidos. Podemos pensar entonces la selección de los textos como una invitación, como un desafío a "aprender a leer" ese libro en particular; algo quizás tan sencillo como pensar los textos literarios para la formación de lectores de literatura. “
Este y otros conceptos relacionados con esta postura y sobre todo con lo que llevamos adelante en los trayectos del Plan de Lectura de
Ahora me gustaría detenerme un momento en este nuevo paradigma que aparece como fuerte en los diseños curriculares de CB en Lengua y literatura que es el de LITERACIDAD.
Porque proporciona una mirada amplia sobre qué, cómo y para qué seleccionar textos literarios y no literarios (Cassany analiza también los textos digitales y de la web).
El concepto de literacidad abarca todos los conocimientos y actitudes necesarios para el uso eficaz en una comunidad de los géneros escritos. En concreto, abarca el manejo del código y de los géneros escritos, el conocimiento de la función del discurso y de los roles que asumen el lector y el autor, los valores sociales asociados con las prácticas discursivas correspondientes, las formas de pensamiento que se han desarrollado con ellas, etc.
La orientación que adoptan hoy buena parte de las investigaciones sobre literacidad es sociocultural, por oposición a otros enfoques que ponen el acento en los aspectos lingüísticos (enfoque lingüístico) o psicológicos (enfoque psicolingüístico).
Dentro de esta corriente sociocultural, podemos situar líneas de investigación más específicas, como las siguientes:
1
Estudios socioculturales sobre la literacidad
Los estudios sobre los géneros discursivos o el análisis de género, que sostiene que Cada género tiene rasgos verbales, discursivos, pragmáticos, cognitivos y culturales particulares.
Un ámbito especialmente interesante son los llamados Nuevos estudios de literacidad, que con una perspectiva etnográfica entienden la lectura y la escritura como prácticas sociales, en las que las personas utilizan los textos, situados sociohistóricamente, dentro contextos particulares, para desarrollar funciones concretas, en el si de instituciones establecidas, con
unas relaciones de poder determinadas. El escrito es aquí solo la punta del iceberg de la práctica comunicativa escrita.
En definitiva, estos estudios y la perspectiva sociocultural en su conjunto entienden que la literacidad es la suma de un proceso psicológico que utiliza unidades lingüísticas, en forma de producto social y cultural. Cada texto es la invención social e histórica de un grupo humano y adopta formas diferentes en cada momento y lugar, las cuales también evolucionan al mismo tiempo que la comunidad. Aprendemos a usar un texto participando en los contextos en que se usa. Estos estudios también muestran que la interrelación estrecha que se había establecido entre adquisición de la literacidad y desarrollo cognitivo y civilización (Ong, Goody, etc.) son cuestionables.
CRITICIDAD
Criticidad remite a leer críticamente, comprender críticamente, adoptar un punto de vista crítico. Es un término muy corriente y habitual en los currículums, aunque tiene un significado impreciso, variado. Podemos rastrear su uso y significado en varios autores:
• Escuela de Frankfurt. Pretende discutir la realidad para mejorarla.
• Paola Freire. Sugiere que la literacidad es una herramienta de empoderamiento del oprimido.
• Lectura. Dentro de este ámbito hay dos concepciones. Una sugiere que leer críticamente es solo alcanzar un grado superior de comprensión: hacer inferencias, capturar los detalles, distinguir la opinión de los hechos. En una segunda concepción, leer críticamente requiere poder desarrollar una opinión personal de la lectura realizada.
• Análisis Crítico del Discurso. Sugiere que todo texto tiene ideología, además de contenido, y que leer y comprender requiere detectar la ideología y el posicionamiento que adopta el autor del texto.
Gray 1960 (citado por Alderson 2000) distingue tres formas de lectura:
Cátedra UNESCO para
7
• Leer las líneas. Comprensión literal.
• Leer entre líneas. Comprensión inferencial.
• Leer tras las líneas. Comprensión de la ideología, posicionamiento, punto de vista.
En la comprensión crítica:
a. El conocimiento cultural es fundamental para la comprensión del texto.
b. Cuando falta dicho conocimiento, el lector toma algunos elementos del texto y elabora la información que falta. Ni acierta siempre ni lo elaborado tiene el grado de precisión de la comprensión experta.
La literacidad está adoptando nuevas formas. El estudio de estas formas debe abordarse de forma urgente. Los jóvenes ya no pisan bibliotecas de ladrillo ni leen solo libros de papel: hacen clic en la computadora para navegar por la red, envían correos y chatean entre si.
La investigación sobre la literacidad debe incorporar una perspectiva sociocultural, a la lingüística y a la cognitiva. Esta perspectiva debe adoptar un punto de vista más global, interesándose por los interlocutores, sus culturas, sus organizaciones sociales, las instituciones con las que se vinculan, etc.
CASSANY señala dentro de este Enfoque socioculturalsobre literacidad a nuevas prácticas letradas:
Literacidad Crítica
Literacidad electrónica
Multiliteracidades
Literacidad Científica
Estas prácticas discursivas sociales destacan que comprender significa hoy interpretara la ideología de un escrito, además de recuperar su contenido. En cuanto a producto cultural de la comunidad.
"La animación a la lectura no es tarea fácil porque no es algo tangible que se pueda medir, no hay fórmulas matemáticas ni recetas mágicas que den un resultado exacto y seguro.
Conseguir la afición lectora es una tarea lenta, de día a día, porque la lectura es un sentimiento que se transmite como todos los sentimientos: poco a poco y por contagio."
Rocío Gil Álvarez
"La lectura: un sentimiento para compartir
(Consejos para transmitir el hábito lector)"
Para despojarnos del vicio de tomar
decodificar no es leer,
codificar no es escribir.
Lectura y escritura se comprenden como tales sólo cuando son actos cargados de significación para quien los ejecuta. Podremos escribir algo estilísticamente perfecto, hasta inteligible; pero la escritura como capacidad requiere de la transmisión de un significado propio.
Pero la verdad es que no hace falta conocer la gran riqueza del código para lograr una obra de arte literaria. Y de eso hay muchos ejemplos en la literatura
Siendo descarnadamente sinceros: ni siquiera hay que conocer ampliamente sus reglas.
La lengua se las arregla para moverse, crecer, transformarse, a medida que sus protagonistas tienen una nueva necesidad de comunicación o comprensión que satisfacer.
Leer y escribir son actos simultáneos.No podemos pensar el uno sin el otro. Como dice Roldán en La aventura de leer:
“Un libro —repito— también es una llave, es una puerta que puede abrirse, es una habitación donde se encuentra lo que no se debe saber, es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, y también deja marcas que después no se pueden borrar.
Pero aquí lo que estamos haciendo es todo lo contrario de lo que aconsejan las moralejas. Estamos incitando a violar las normas, a utilizar la llave y penetrar en la sala prohibida, a satisfacer la curiosidad y buscar el conocimiento, a negarnos a permanecer en la ignorancia y la pura costumbre, aunque debamos enfrentar algún castigo que no sabemos bien cuál es. Y no olvidemos que en este caso no van a aparecer dos soldados valientes, capaces de lograr un final feliz”
La gran aventura que nos propone Graciela Montes….
No hablamos de de decodificar, ni de leer para alfabetizar. Y si hablamos de lectura por placer, agregamos que por el puro placer de la aventura ante lo desconocido y lo incómodo
. El mundo es polisémico por nuestras lecturas. Leemos un texto y entendemos casi lo mismo. Pero ese "casi" lleno de ecos personales es el que contiene la diversidad, la individualidad.
Y qué con la lectura?
Y por qué la lectura en voz alta?
Y por qué hablamos de lectura babélica, término este de Larrosa que es inquietante pero que nos abra las puertas para el juego y los debates sobre el acto de leer
A mí siempre me ha conmovido ese gesto (que no sé si llamar filosófico) de mantener como desconocido lo que creemos conocer. Todos nosotros sabemos (o creemos saber) qué es leer. Todos nosotros sabemos (o creemos saber) cómo tiene lugar la lectura. Todos nosotros leemos todos los días, y leemos cosas sobre la lectura y, a veces, hablamos de las lecturas de los otros, de cómo leen, o de cómo deberían leer. Pero a lo mejor eso que sabemos (o que creemos saber), lo sabemos (o creemos que lo sabemos) precisamente porque nunca nos lo hemos parado a pensar.
¿No será eso “pensar”? ¿Convertir en problema lo que se da como solución? ¿Convertir en pregunta lo que se da como respuesta? ¿Convertir en oscuro lo que se da como evidente? ¿Inquietar lo que sabemos (o lo que creemos saber)?
Aprender tiene que ver con el saber, con llegar a saber lo que no se sabía. Pero aprender tiene que ver también con el pensar, con el pararse a pensar lo que ya se sabe. También enseñar tiene que ver con el saber, con trasmitir lo que uno ya sabe, con hacer saber a otros lo que a uno le han enseñado, lo que uno ya ha aprendido. Pero no hay mayor desafío para un profesor que el que alguien le diga: no me enseñes lo que sabes, ¡dime lo que piensas! o, mejor, ¡enséñame lo que te hace pensar!
Larrosa cita a Steiner, quien en su libro Lenguaje y silencio, escribía lo siguiente:
Quien haya leído La metamorfosis de Kafka y pueda mirarse impávido al espejo será capaz, técnicamente, de leer letra impresa, pero es un analfabeto en el único sentido que cuenta”.
Pero escuchar, así como leer, tiene que ver con el deseo y con la disposición a recibir y valorar la palabra de los otros en toda su complejidad, o sea, no sólo aquello esperable, tranquilizante o coincidente con nuestros sentidos sino también lo que discute o se aleja de nuestras interpretaciones o visiones de mundo. La escucha no se resuelve con la puesta en escena colectiva del decir de cada uno.
Los textos literarios nos tocan e interpelan acerca de nuestras visiones sobre el mundo y nos invitan a preguntarnos cómo viviríamos lo representado en las ficciones. Esta dimensión no es menor ya que la mayoría de las veces es la puerta de entrada para hablar de lo que los textos nos provocan. Pero ante todo son una construcción artística, objetos que dicen, muestran, callan, sugieren de un modo y no de otro.
Dice cecilia Bajour
“En las palabras de estos mediadores y en sus conclusiones cuando evalúan el trabajo realizado, la escucha es ante todo una práctica que se aprende, que se construye, que se conquista, que lleva tiempo. No es un don o un talento o una técnica que se resumiría en seguir unos procedimientos para escuchar con eficacia. Es fundamentalmente una postura ideológica que parte del compromiso con los lectores y los textos y del lugar dado a todos quienes participan de la experiencia de leer”
Revalorizar la escucha, revalorizar los actos relectura, para resignificar estas prácticas.
Docente mediador que tenga en cuenta las interpelaciones que ahora profundizan en las concepciones de lectura y escritura, prácticas necesariamente asociadas, acordando con Graciela Montes, y cuyo espacio privilegiado sigue siendo la escuela, porque leer es más que decodificar, leer es buscar sentidos. Y los maestros entonces pueden tomar la actitud de facilitadores en esa construcción de sentidos para que la lectura sea leer el mundo.
Y para leer el mundo es necesario tomar la palabra y tener alguien que la escuche y crea en el lenguaje como instrumento y objeto de exploración , entre la extrañeza y la familiaridad: ¿cómo hará la escuela, sus docentes y mediadores, para que ese aluvión complejo que llamamos lenguaje pueda ser indagado y a la vez apropiado por aquellos lectores incipientes que son los estudiantes (niños y adolescentes) a los que hemos dejado sin palabras? El desafío es enorme porque la escuela siempre pondrá al lector del mundo en situación de asumir las letras, lo que fue escrito, lo que pertenece a otro pero es también, desde la lectura, propio; y entre eso propio y ajeno, individual y social, es que los caminos de los lectores se van tejiendo y puede dar inicio al “oficio de escritor”
“Oficio de escritor” que se plantea desde esta perspectiva como la tarea indiscutible y necesaria para facilitar la articulación entre niveles, en la medida en que aquel sujeto que puede expresar sus ideas por escrito tiene más (y mejores, ciertamente) posibilidades de inserción social y cultural. Y como dice Graciela Montes en La gran ocasión: “La escuela puede desempeñar el mejor papel en esta puesta en escena de la actitud de lectura, que incluye, entre otras cosas, un tomarse el tiempo para mirar el mundo, una aceptación de lo que no se entiende y, sobre todo, un ánimo constructor hecho de, confianza y arrojo, para buscar inicios y construir sentidos”.
Por último es fundamental lograr que los docentes perciban, a partir de sus experiencias personales la necesidad de la presencia de un taller de lectura y escritura de literatura, que sepan por qué elegir la metodología del taller en el aula; cuál es el rol de la escuela, del alumno y del docente como tallerista coordinador.
Y para lograr esto es deseable que los docentes puedan: vivenciar el proceso de lectura específico que demandan los discursos literarios; experimentar el proceso de escritura de textos ficcionales y recuperar y ampliar el horizonte de expectativas no sólo como lectores de textos literarios sino también productores de literatura. Habilitando situaciones para que la lectura y la escritura tenga lugar y para que leer y escribir sea un placer, pero no por lo superficial, fácil y despreocupado de la actividad; sino por la ocupación profunda sobre las prácticas. Para que el estudiante se vuelva protagonista, participe social y culturalmente sus experiencias que se relacionan a un contexto y a una historia subjetiva e intersubjetiva.
Un modelaje del trabajo con los textos literarios desde
Máximas y mínimas sobre la lectura de >Ricardo Mariño
Desconfía de los cuentos y novelas que sirvan para enseñar algo muy concreto. Si el libro demuestra claramente que los dientes deben cepillarse todas las noches, que no hay que discriminar a los asiáticos y que los enanos son personas, probablemente no tenga mucho valor literario. Las grandes obras literarias no enseñan nada, al menos no directamente, y, al contrario, crean encrucijadas que provocan más preguntas que respuestas









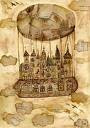



No hay comentarios:
Publicar un comentario
Sus comentarios están moderados. Su publicación no será inmediata.